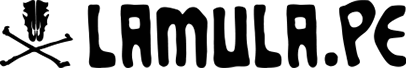Libertad interior
Todos hemos pasado, con mayor o menor intensidad, por momentos en los que creemos que nuestra vida ha perdido el sentido. La separación con un ser querido, la dificultad para adaptarnos a un cambio de país o de trabajo, alguna enfermedad muy grave, la pérdida del sentido puede darse en cualquier etapa de nuestra vida.
Hace poco, entendí cuál es el significado real de la palabra libertad: la connotación no proviene del exterior, sino de la manera en la que ejercemos nuestra libertad interior a través de nuestra actitud frente a las situaciones que ocurren en la vida. Esa libertad es algo que nadie, bajo ninguna circunstancia, puede negarnos o arrebatarnos. Como decía un profesor "puedes estar en la cárcel y aún así elegir cómo lo tomas".
Ayer, mientras trabajaba con una clienta de 37 años en el consultorio, observé cómo se veía a ella misma completamente imposibilitada de prepararse ensaladas en casa, porque su madre considera que las verduras no son alimento. La falta de aprobación, en este caso, la inmoviliza, incluso a sabiendas que, como parte del tratamiento de sus infecciones urinaria y vaginal es necesario consumir alimentos frescos. Podemos ser prisioneros de nuestra mente.
A continuación un capítulo de "El Hombre en Busca del Sentido", de Viktor Frankl, en el que habla sobre la libertad interior, basándose en su experiencia en campos de concentración nazi.
Este intento de ofrecer una descripción psicológica y una explicación psicopatológica de las características típicas de la psicología en un campo de concentración quizá pueda inducir a pensar que el hombre es un ser completa e inevitablemente determinado por su entorno (y en este caso el entorno supone una estructura insólita -anormal-, que le obliga a someterse a unas infranqueables leyes dominantes y represivas). Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No existe una libertad espiritual frente a la conducta y al entorno? ¿Es correcta la teoría que nos presenta al hombre como un producto de unos factores condicionantes, bien sean de naturaleza biológica, psicológica o sociológica? ¿Acaso el hombre es un mero producto fortuito del sumatorio de esos factores? Y, lo que es más importante, ¿demuestran las reacciones psicológicas de los internos que el hombre es incapaz de escapar a la influencia de las circunstancias externas, cuando éstas son tan asfixiantes como las reglas de un campo de concentración? ¿Carece el hombre de la capacidad de decisión interior cuando las circunstancias externas anulan o limitan la libertad de elegir su comportamiento externo?Puedo contestar a las preguntas anteriores desde la óptica de la experiencia y también con el arreglo a los principios. Las experiencias de la vida en un campo demuestran que el hombre mantiene su capacidad de elección. Los ejemplos son abundantes, algunos heróicos; también se comprueba cómo algunos eran capaces de superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en aquellos crueles estados de tensión psíquica y de indigencia física.
Los supervivientes de los campos de concentración aún recordamos a algunos hombres que visitaban los barracones consolando a los demás y ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fuesen muchos, pero esos pocos representaban una muestra irrefutable de que al hombre se el puede arrebatar todo salvo una cosa: la última de las libertades humanas -la elección de la actitud personal que debe adoptar frente al destino -para decidir su propio camino.
Y allí siempre se presentaban ocasiones para elegir. A diario, a cualquier hora, se ofrecía la oportunidad de tomar una decisión; una decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con robarle el último resquicio de su personalidad: la libertad interior. Una decisión que también prefijaba si la persona se convertiría -al renunciar a su propia libertad y dignidad- en juguete o esclavo de las condiciones del campo, para así dejarse moldear hasta conducirse como un prisionero típico.
Contempladas desde este ángulo, las reacciones psíquicas de los internados se presentaban como el efecto lógico de un determinado cúmulo de condiciones físicas y sociológicas. Aunque algunas situaciones, como el crónico déficit de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, podrían inducirnos a suponer un comportamiento uniforme y estereotipado de los internos, sin embargo, si se analiza la cuestión en profundidad, se advierte que cada prisionero se convertía en un determinado tipo de persona, y ese tipo personal era más el resultado de una decisión íntima que el producto de las férreas y tiránicas influencias recibidas en la vida del lager. En conclusión, cada hombre, aun bajo unas condiciones tan trágicas, guarda la libertad interior de decidir quién quiere ser -espiritual y mentalmente-, porque incluso en esas circunstancias es capaz de conservar la dignidad de seguir sintiendo como un ser humano.
Dostoyevski dijo en una ocasión <<Sólo temo una cosa: no ser digno de mis sufrimientos>>. Estas palabras acudían continuamente a mi mente cuando conocí a aquellos auténticos mártires cuaya conducta, sufrimiento y muerte en el campo fue un testimonio vivo de que ese reducto íntimo de la libertad interior jamás se pierde. Puede afirmarse que fueron dignos de su sufrimiento: el modo cómo lo soportaron supuso una genuina hazaña interior. Y es precisamente esta libertad interior la que nadie nos puede arrebatar, la que confiere a la existencia una intención y un sentido.
Una vida activa cumple con la finalidad de presentar al hombre la oportunidad de desempeñar n trabajo que el proporciona valores creativos; una vida de contemplación también le concede la casión de desplegar la plenitud de sus vivencias al experimentar la conmoción interior de la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora algún sentido la vida huérfana de creación o de vivencia, aquella que sólo admite una única posibilidad de respuesta: la actitud erguida del hombre ante su destino adverso, cuando la existencia le señala inexorablemente un camino. En esas condiciones, al hombre se le cierran las posibilidades de realizar valores de creación o de vivencia, pero aun así la vida continúa ofreciendo un sentido. En síntesis, cualquiera de los distintos aspectos de la existencia conserva un valor significativo, el sufrimiento también. El realismo nos avisa de que el sufrimiento es una parte consustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta.
La principal preocupación de los prisioneros se resumía en esta pregunta: ¿Sobreviviremos al campo de concentración? De no ser así, aquellos atroces y contínuos sufrimientos ¿para qué valdrían? Sin embargo, a mí personalmente me angustiaba otra pregunta: ¿Tienen algún sentido estos sufrimientos, estas muertes? Si carecieran de sentido, entonces tampoco lo tendría sobrevivir al internamiento. Una vida cuyo último y único sentido consistiera en salvarse o no, es decir, cuyo sentido dependiera del azar del sinnúmero de arbitrariedades que tejen la vida en un campo de concentración, no merecería la pena ser vivida.